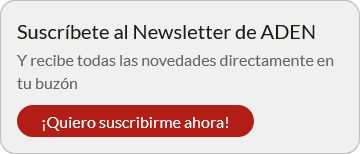El derecho y compliance son mucho más que herramientas para evitar sanciones. También representan un valor estratégico. Una empresa que cumple con normativas y aplica buenas prácticas legales mejora su reputación, genera confianza en sus clientes y socios comerciales, y se posiciona con ventaja competitiva frente a compañías que no priorizan el cumplimiento normativo.
La ciberseguridad, la protección de datos personales, la responsabilidad empresarial y la regulación de mercados digitales son solo algunas de las áreas donde las organizaciones deben fortalecer su estructura legal para minimizar riesgos y garantizar su continuidad operativa.
Fundamentos del Compliance y marco regulatorio global
De acuerdo a lo expuesto por el equipo experto de ADEN en el libro Orígenes del Compliance y reconocida por su trayectoria en gestión de riesgos, el concepto de compliance nació en el sector financiero, pero con el tiempo se ha expandido a todas las industrias. Hoy, una empresa no solo debe cumplir con normas contables y fiscales, sino también con regulaciones de protección de datos, ciberseguridad, derechos del consumidor y sostenibilidad ambiental.
Según un informe de PwC, más del 60 % de las empresas a nivel global han reforzado sus políticas y Estrategias y Herramientas de Compliance en los últimos cinco años, especialmente aquellas que operan en entornos digitales.
En Orígenes del Compliance y Compliance en Latinoamérica, se realiza un recorrido global que demuestra que es una inversión estratégica imprescindible para minimizar riesgos legales, proteger la reputación corporativa y garantizar la sostenibilidad del negocio en un mundo cada vez más regulado y exigente.
Compliance en Europa: marcos sólidos y evolución constante
Europa ha desarrollado un enfoque integral hacia el compliance, combinando leyes estrictas, responsabilidad penal empresarial y promoción activa de buenas prácticas. A lo largo de los últimos años, países como Francia, Alemania o el Reino Unido han consolidado marcos normativos que sirven de referencia global.
- Francia: Desde 1994 reconoce la responsabilidad penal de las empresas. La Ley Sapin II exige programas anticorrupción con gestión de riesgos, formación y canales de denuncia. Aunque no reduce sanciones automáticamente, se valora su existencia y se fomenta una cultura de cumplimiento.
- Alemania: La Ley de Infracciones Administrativas (OWiG) permite sancionar a empresas por actos de sus empleados. Los programas de compliance se consideran atenuantes, y existen iniciativas legislativas para introducir una norma específica de responsabilidad penal empresarial.
- Reino Unido: Con el Bribery Act (2010), impone una de las regulaciones anticorrupción más estrictas del mundo. Exige que las empresas implementen procedimientos preventivos; su existencia puede reducir sanciones o incluso servir como defensa.
- Italia: Fue pionera con el Decreto Legislativo 231/2001, que obliga a diseñar modelos organizativos para prevenir delitos. Estos deben incluir evaluación de riesgos, protocolos, órganos de control y formación continua. Su implementación efectiva puede eximir de responsabilidad penal.
- España: Desde 2010 reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las empresas deben contar con modelos de prevención de delitos y controles internos sólidos. La ley permite atenuar o eximir sanciones si se demuestra un cumplimiento efectivo y colaboración con las autoridades.
Estados Unidos y otros referentes globales: liderazgo normativo y modelos exportables
Fuera de Europa, existen países que han marcado el rumbo del compliance a nivel internacional. Estados Unidos ha sido pionero en el desarrollo de estándares extraterritoriales, con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, EE.UU. introdujo el primer gran marco anticorrupción con alcance global. Además, leyes como Sarbanes-Oxley y las Federal Sentencing Guidelines obligan a las empresas a implementar controles internos y auditorías. El DOJ y la SEC lideran investigaciones, sanciones y publicaciones que definen estándares internacionales.
Mientras que otras jurisdicciones como Australia y Canadá han optado por enfoques adaptativos y pedagógicos que fomentan una cultura de autorregulación efectiva.
Con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, EE.UU. introdujo el primer gran marco anticorrupción con alcance global. Además, leyes como Sarbanes-Oxley y las Federal Sentencing Guidelines obligan a las empresas a implementar controles internos y auditorías. El DOJ y la SEC lideran investigaciones, sanciones y publicaciones que definen estándares internacionales.
América Latina: avances dispares, pero compromiso creciente
En Latinoamérica, el compliance ha ganado terreno en las últimas dos décadas. Muchos países han adoptado leyes específicas que exigen a las empresas prevenir delitos como el cohecho, el lavado de activos y la corrupción. Aunque existen diferencias importantes entre los marcos normativos, se observa una tendencia regional hacia la consolidación de modelos de integridad.
- Chile: Referente regional desde su ingreso a la OCDE. La Ley N.º 20.393 (2009) establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Exige modelos de prevención con responsables designados, auditorías y sanciones internas. El caso Corpesca marcó un antes y un después en la aplicación práctica.
- Brasil: La Ley Anticorrupción (12.846/2013) introduce responsabilidad objetiva de las empresas por actos corruptos, incluso fuera del país. Los programas de integridad pueden reducir sanciones si incluyen compromiso directivo, capacitación y canales de denuncia. Destaca el sello “Empresa Pró-Ética”.
- México: El Sistema Nacional Anticorrupción (2015) coordina políticas a nivel federal. Las empresas enfrentan desafíos por la coexistencia de códigos penales estatales. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé sanciones como multas, suspensión de actividades o inhabilitación para contratar con el Estado.
- Perú: La Ley N.º 30.424 y el Decreto Legislativo N.º 1352 exigen programas de compliance adaptados al tamaño empresarial. Cubre delitos como cohecho transnacional y lavado de activos. Las sanciones incluyen clausura de locales y multas significativas.
- Argentina: La Ley N.º 27.401 establece la responsabilidad penal empresarial por corrupción. Exige programas de integridad para ciertos contratos con el Estado. Las sanciones incluyen multas, disolución de la empresa y beneficios para quienes colaboren con la justicia mediante acuerdos eficaces.
- Ecuador: Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce la responsabilidad penal corporativa, no contempla atenuantes por programas de compliance. Las reformas de 2020 amplían delitos y exigen planes de integridad en sectores públicos y privados, aunque su implementación sigue siendo desigual.
- Colombia: Con la Ley 1778 de 2016, sanciona el soborno transnacional. Existen programas obligatorios de ética empresarial para organizaciones con operaciones internacionales. Las sanciones incluyen inhabilitaciones por 20 años y multas de hasta 200.000 salarios mínimos.
- Costa Rica: La Ley N.º 9699 (2019) introduce la responsabilidad penal de empresas por cohecho. Los programas de compliance, si bien facultativos, pueden reducir sanciones hasta en un 40 % si se demuestra su efectividad. Incluyen formación y canales de denuncia.
Innovación jurídica: blockchain, criptoactivos y fintech
El derecho se enfrenta hoy al desafío de regular tecnologías que no solo transforman los mercados, sino que también redefinen los conceptos tradicionales de confianza, intermediación y responsabilidad. Blockchain, smart contracts, criptoactivos y fintech representan un ecosistema disruptivo que exige marcos legales dinámicos, colaborativos y multidisciplinarios. En este contexto de Legal Tech & Innovation en empresas, la doctrina jurídica y la experiencia internacional aportan claves fundamentales para comprender su impacto y anticipar sus implicancias.
Blockchain: arquitectura, confianza y consenso
En su libro Contratos inteligentes, Sebastián Heredia explora la blockchain como una tecnología que permite eliminar la necesidad de intermediarios para validar la veracidad de los datos. Estas redes descentralizadas distribuyen copias idénticas de la información en múltiples nodos, garantizando integridad a través de algoritmos de consenso.
Heredia la define como la “quinta evolución de la informática”, por su capacidad inédita de generar confianza automática y registrar valor de manera inmutable. Además de su aplicación en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, las blockchains permiten gestionar identidades, contratos, registros públicos y activos digitales con altos niveles de seguridad y trazabilidad.
El autor descompone su estructura en tres elementos clave:
- Bloques, que agrupan transacciones de forma cronológica.
- Cadenas, enlazadas mediante hash, que aseguran la inalterabilidad.
- Redes, donde los nodos replican y validan cada dato.
Los algoritmos de consenso —como Proof of Work y Proof of Stake— son esenciales para garantizar la autonomía, robustez y resistencia a la censura de estas redes.
Smart contracts: automatización con nuevos desafíos legales
Heredia también se adentra en los contratos inteligentes, entendidos como programas autoejecutables que se activan al cumplirse condiciones previamente definidas, sin intervención humana. Esta herramienta permite reducir costos, evitar disputas e incrementar la eficiencia, aplicándose en sectores como seguros, logística, finanzas y administración pública.
Sin embargo, también alerta sobre los riesgos: errores en la programación, ambigüedades contractuales, ausencia de mecanismos de revocación y vacíos legales. Propone abordar estos retos con equipos multidisciplinarios que combinen expertise legal, técnico y regulatorio, y que colaboren desde la etapa de diseño del smart contract.
En su obra Blockchain y Regulación, Heredia profundiza sobre el vínculo entre blockchain y derechos del consumidor. Analiza cómo estas tecnologías afectan la información precontractual, el derecho de arrepentimiento y la figura del proveedor, proponiendo auditorías de código y medidas que garanticen reversibilidad en ciertas transacciones.
Además, reflexiona sobre el impacto en el derecho de la competencia, advirtiendo posibles abusos de posición dominante, prácticas colusorias facilitadas por la pseudonimidad y limitaciones regulatorias en entornos descentralizados. Siguiendo a Thibault Schrepel, propone cinco principios esenciales para regular blockchain sin desnaturalizarla: pseudonimidad, arquitectura distribuida, peer-to-peer, libre elección de protocolos de consenso e inmutabilidad.
Según un informe de Gartner, para 2030 más del 25 % de los contratos comerciales globales estarán basados en tecnología blockchain, lo que garantizará mayor seguridad y trazabilidad en las transacciones. Empresas como IBM y JPMorgan ya utilizan estos contratos en sectores como las finanzas y la logística, optimizando procesos y reduciendo litigios.
Criptoactivos: clasificación, usos y mecanismos de incentivo
Desde una mirada más técnica y funcional, Costanza Bianchi aborda en Criptoactivos: conceptos generales el fenómeno de los tokens en blockchain, diferenciando entre:
- Tokens fungibles: divisibles e intercambiables, como monedas o metales tokenizados.
- Tokens no fungibles (NFTs): únicos e indivisibles, con atributos específicos, como certificados, obras digitales o membresías.
También clasifica los criptoactivos en:
- Bitcoin, como pionero y reserva de valor descentralizada.
- Altcoins, que incorporan funciones avanzadas como contratos inteligentes.
- Stablecoins, diseñadas para mantener estabilidad frente a activos reales.
- CBDC, monedas digitales emitidas por bancos centrales, con implicancias legales y macroeconómicas.
Bianchi subraya su uso en pagos globales, inversión, trading, gobernanza y financiamiento de proyectos, aunque advierte sobre la necesidad de regulación clara en cuanto a custodia, volatilidad y protección del consumidor.
Respecto al financiamiento, explica dos mecanismos clave:
- ICOs (Initial Coin Offerings), similares al crowdfunding, que permiten captar capital sin intermediarios.
- Airdrops, que distribuyen tokens gratuitamente como estrategia de marketing o fidelización.
El almacenamiento seguro de tokens —mediante wallets calientes o frías— y la gestión de claves privadas son también aspectos legales relevantes en materia de propiedad, custodia y responsabilidad.
Por último, analiza tres formas comunes de incentivar el uso de criptoactivos:
- Holding, o tenencia pasiva.
- Staking, que otorga recompensas por bloquear tokens en un protocolo.
- Yield farming, más riesgoso, que implica mover fondos entre plataformas para maximizar retornos.
Fintech: transformación del sistema financiero y retos regulatorios
Federico Marengo, en Fintech Revolution, destaca cómo blockchain y otras tecnologías están reconfigurando la banca tradicional, abriendo paso a nuevos modelos de negocio y desafíos regulatorios.
Uno de los principales es el compliance global. Las Fintech deben adaptarse a múltiples normativas en distintos países, garantizando la seguridad jurídica sin frenar la innovación. La identidad digital (e-identity), clave para la inclusión financiera, enfrenta barreras por la falta de estándares internacionales.
Marengo pone énfasis en la experiencia de usuario como diferencial competitivo. Interfaces amigables y procesos simplificados favorecen la adopción y fidelización de clientes, superando la rigidez de los bancos tradicionales.
También describe diversas tipologías Fintech:
- Pagos y remesas digitales, que democratizan servicios financieros.
- Crowdfunding y crowdlending, que permiten financiar proyectos sin bancos.
- Insurtech, que automatiza el sector asegurador con IA y big data.
- Data analytics y social finance, para perfilar usuarios y personalizar servicios.
- Mercado de capitales alternativo, donde se reduce la barrera de entrada para pequeños inversores.
En el ámbito de los medios de pago, distingue actores como adquirentes, gateways y sub-adquirentes, y analiza la integración de criptoactivos como método de cobro, señalando beneficios (eficiencia, costos) y riesgos (volatilidad, ausencia de regulación).
Protección de datos privados y la propiedad intelectual
Según el Mgtr. Santiago Grigera del Campillo, cuya obra Compliance y Ciberseguridad es un referente en el tema, la evaluación de riesgos es un pilar para la seguridad de la información.
El Delegado de Protección de Datos (DPO) cumple una función clave en la implementación de políticas de privacidad. Su misión abarca desde la supervisión del cumplimiento normativo hasta la articulación con autoridades regulatorias.
- En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige su designación en casos de tratamiento masivo o sensible (salud, biometría, etc.).
- En Argentina, el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos (Resolución AAIP 119/2022) incorpora la figura del DPO como enlace entre la organización y la autoridad de control.
Aunque no todas las empresas están obligadas a contar con un DPO, su incorporación es considerada una buena práctica internacional. Las normativas actuales promueven un enfoque preventivo y proactivo. Entre los pilares más importantes se destacan:
- Responsabilidad proactiva (Accountability): las organizaciones deben demostrar que adoptaron medidas eficaces, incluso antes de que ocurra un incidente.
- Privacidad desde el diseño y por defecto: la protección de datos debe integrarse desde la concepción de sistemas y servicios.
- Evaluaciones de impacto (DPIA): son obligatorias en tratamientos de alto riesgo, como el uso de datos biométricos o decisiones automatizadas.
El DPO debe mantenerse actualizado frente a guías y resoluciones de organismos como la AEPD (España) o el CEPD (UE), y liderar programas internos de privacidad que incluyan auditorías, formación y políticas claras.
Empresas, gobiernos y ciudadanos enfrentan amenazas cada vez más sofisticadas, provenientes tanto de cibercriminales como de actores estatales. Las principales amenazas son:
- Malware: ransomware como WannaCry o NotPetya, troyanos, spyware y botnets para ataques DDoS.
- Ingeniería social: phishing, robo de identidades y manipulación con deepfakes.
- Ataques avanzados (APT): infiltraciones prolongadas vinculadas a ciberespionaje, como los grupos APT28 (Rusia) o APT39 (Irán).
- Infraestructuras críticas: sabotajes como Stuxnet, que afectó sistemas nucleares iraníes.
Las ideas y activos digitales se han vuelto el corazón del valor empresarial. Patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales son herramientas clave para proteger innovación, software y contenido. Sin un marco legal sólido, el riesgo de plagio y daño reputacional es alto.
Fiscalidad internacional y economía digital
El jurista Francisco Tocchetti, autor de Derecho Tributario Internacional, enfatiza la necesidad de transparencia en los precios de transferencia para combatir la evasión. Cada país tiene el derecho de establecer su propio sistema tributario. Pero cuando una empresa opera en más de un territorio, puede enfrentar la doble imposición internacional, es decir, pagar impuestos por la misma renta en dos países distintos.
Esto ocurre por la coexistencia de dos principios: jurisdicción de la fuente (donde se genera la renta) y jurisdicción de la residencia (donde reside el contribuyente). La solución: convenios bilaterales y políticas armonizadas para evitar estas superposiciones.
La planificación fiscal internacional busca minimizar la carga impositiva usando estructuras legales como holdings o trusts. Pero no todo vale: la línea entre optimización y elusión fiscal es delgada. Por eso, los Estados han implementado normas anti-abuso, como reglas de transparencia fiscal y mecanismos de control sobre sociedades en el exterior.
Uno de los focos más críticos hoy es el de los precios de transferencia. Se trata de los valores pactados entre empresas vinculadas en operaciones transfronterizas. Si estos precios se manipulan, se puede trasladar artificialmente la ganancia hacia jurisdicciones de baja o nula tributación. Por eso, es obligatorio que cumplan con el principio de “arm’s length” (precio de mercado).
Técnicas como el método del precio comparable o el margen neto ayudan a validar estas operaciones ante los fiscos.
Existen dos formas de doble imposición:
- Jurídica, cuando un mismo ingreso es gravado en dos países para el mismo contribuyente.
- Económica, cuando distintas personas tributan sobre la misma renta.
Para mitigar estos casos, se aplican mecanismos como la exención (un país renuncia a gravar esa renta) o el crédito fiscal (se descuenta el impuesto pagado en el otro país). Son herramientas esenciales para evitar conflictos y atraer inversiones extranjeras.
Conoce más en la Guía sobre las prácticas legales y regulaciones en la economía digital elaborada por expertos de ADEN.
Derecho Corporativo y Negocios Globales
La globalización cambió para siempre la forma en que se hacen negocios. En este contexto, el derecho corporativo se convierte en una herramienta clave para que las empresas puedan operar de forma segura, ética y eficiente a nivel internacional.
Contratos internacionales: autonomía con límites
Victoria Arredondo Cívico, en su libro Globalización en el Derecho de los Contratos Internacionales, destaca que la autonomía de la voluntad es un pilar del comercio global. Instrumentos como el Reglamento Roma I y los Principios UNIDROIT permiten a las partes elegir el derecho aplicable y el contenido de sus contratos.
Sin embargo, esta libertad no es absoluta: no puede ir en contra de normas fundamentales del orden público. Además, la globalización ha impulsado normas internacionales más neutrales, lo que mejora la seguridad jurídica.
Estandarización contractual y resolución de conflictos
En el comercio internacional, los contratos suelen ser de adhesión: reducen costos pero limitan la negociación personalizada. Esto puede generar tensiones, como en el caso del “battle of forms”, donde formularios con cláusulas contradictorias complican los acuerdos.
Para resolver disputas, el arbitraje internacional gana terreno por su flexibilidad y confidencialidad. Las partes pueden elegir el árbitro, la sede y la ley aplicable. Sin embargo, el forum shopping y el uso estratégico de jurisdicciones favorables plantean desafíos éticos y legales.
Gobierno corporativo: transparencia y confianza
Pablo Burkett, en su obra Gobierno Corporativo, remarca que la transparencia es la base de la confianza del mercado. Tras escándalos como Enron y WorldCom, se impuso la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que cambió para siempre las reglas del juego: auditorías externas, sanciones penales, y control real sobre la gestión.
Los países adoptaron modelos similares, combinando leyes y códigos de autorregulación para mejorar el acceso al financiamiento y fortalecer la reputación corporativa.
Un sistema corporativo de calidad se basa en cinco principios básicos:
- Respeto a los derechos de accionistas.
- Trato igualitario entre socios.
- Directorios independientes e idóneos.
- Transparencia informativa.
- Inclusión de todos los grupos de interés.
Estos principios aumentan la competitividad, minimizan riesgos y potencian la sustentabilidad.
Todos los stakeholders importan
Un buen gobierno corporativo busca equilibrar los intereses de todos los actores: accionistas, directivos, empleados, clientes, proveedores y la comunidad. La OCDE exige trato equitativo a los accionistas, incluso a los minoritarios, y transparencia en la toma de decisiones.
El directorio debe actuar con independencia, supervisar riesgos y estrategias, evitar conflictos de interés y proteger el patrimonio empresarial.
Valuación empresarial: entender el valor real
Gabriel Holand, experto en estrategia corporativa, advierte que en cualquier operación de M&A, una valuación económica precisa es clave. Valuar una empresa implica identificar su verdadero valor: activos, intangibles, procesos, posición en el mercado y proyección futura.
Distinguir entre costo, valor y precio es esencial. El dueño puede sobrevalorar su empresa, mientras que el comprador la analiza con frialdad financiera.
El proceso de valuación incluye cuatro análisis clave:
- Estrategia: modelo de negocios, ingresos y eficiencia.
- Contabilidad: activos, pasivos y márgenes.
- Finanzas: rentabilidad y flujo de fondos.
- Escenarios: potencial del negocio a futuro.
Hay métodos estáticos (valor contable, de liquidación) y dinámicos (flujos descontados, EVA), que se combinan para estimar el valor real.
Compliance Ambiental y Sostenibilidad Corporativa
Las empresas del siglo XXI ya no pueden mirar para otro lado. La sostenibilidad dejó de ser una opción para convertirse en una exigencia social, ética y competitiva. Integrar el cumplimiento ambiental en la estrategia corporativa no solo protege al planeta, sino que también fortalece la reputación y asegura la permanencia en el mercado.
Rodrigo Gómez Garza, en sus obras Medio ambiente y cultura corporativa sostenible y Cultura Corporativa Sostenible, plantea que las empresas deben equilibrar el negocio con el impacto social, ambiental y ético-cultural. No se trata solo de cumplir normas: se trata de actuar con responsabilidad real.
La clave está en entender que la sostenibilidad no es filantropía, sino una forma de hacer negocios que genere valor a largo plazo. Aquí entra el concepto de “licencia social”, es decir, la aprobación y aceptación de la sociedad para operar. Sin esa legitimidad, ninguna estrategia prospera.
Cumplimiento ambiental: normativas que impulsan el cambio
El compliance ambiental implica cumplir con regulaciones locales e internacionales que buscan minimizar el impacto de la actividad empresarial sobre el entorno. Normas como ISO 14001 ayudan a estructurar sistemas de gestión ambiental que identifican riesgos, optimizan recursos y previenen daños.
Pero no alcanza con tener una política: hay que demostrar su aplicación efectiva mediante auditorías, formación, transparencia en la gestión de residuos, control de emisiones y uso eficiente de la energía. Cumplir con estas exigencias no solo evita sanciones, sino que mejora la eficiencia operativa.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) va más allá del compliance. Es una decisión estratégica que implica comprometerse activamente con el desarrollo sostenible. Las empresas que apuestan por la RSE alinean sus intereses con los de la sociedad, fortaleciendo el vínculo con empleados, clientes y comunidades.
Iniciativas como las Directrices de la OCDE promueven principios como el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Aunque estas prácticas no son obligatorias, se vuelven esenciales para quienes buscan liderar con propósito.
Estándares e iniciativas globales: una hoja de ruta hacia 2030
Las organizaciones tienen a su disposición instrumentos internacionales para guiar su estrategia sostenible, como:
- ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 17 metas globales que abarcan desde la equidad hasta la acción climática.
- GRI (Global Reporting Initiative): estándares para reportar impactos económicos, sociales y ambientales.
- Pacto Global de la ONU: marco ético con 10 principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
- ISO 26000: guía voluntaria sobre responsabilidad social.
- AA1000AP: principios de sostenibilidad basados en transparencia, inclusión y materialidad.
Además, índices como el DJSI y el CDP permiten medir y comparar el desempeño sostenible de las empresas a nivel global. Estar en estos rankings no solo atrae inversión, sino que posiciona a la empresa como referente de liderazgo responsable.
¿Qué lugar ocupa la ética y la responsabilidad empresarial?
Una verdadera ética corporativa no se limita a un código de conducta. Implica cultivar una cultura empresarial basada en principios, donde la toma de decisiones esté guiada por el respeto al otro, la integridad y la búsqueda del bien común. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una expresión concreta de este compromiso, siempre que se base en la autenticidad y no en el marketing.
Como plantea Roberto Rabouin en Ética empresarial, el origen del capitalismo moderno se enraíza en una ética protestante que impulsaba el trabajo como vocación, el ahorro y la responsabilidad personal. Sin embargo, el mundo posmoderno plantea nuevos desafíos: ¿cómo fundamentar una ética sólida en una sociedad sin consensos estables?
La búsqueda de una ética global choca con diferencias culturales profundas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos intentó ser un marco compartido, pero su aplicación es desigual. Ejemplos como la infibulación muestran cómo lo que una cultura defiende como tradición, otra lo condena como tortura.
El teólogo Hans Küng propone cuatro mandamientos universales —no matar, no mentir, no robar, no abusar— como base para una ética mundial. Sin embargo, su interpretación no siempre es unívoca y depende del contexto cultural.
El pensamiento posmoderno impugnó las “grandes narrativas” del progreso, la verdad y la razón absoluta. Este cambio abrió paso al relativismo moral y al individualismo, generando riesgos de desintegración normativa. En este contexto, la ética empresarial corre el riesgo de volverse una herramienta sin fundamentos, carente de dirección o propósito común.
La Responsabilidad Social Empresarial solo tiene sentido si logra superar la visión puramente economicista. Debe orientarse a prácticas honestas, transparentes y transformadoras. Como señala Rabouin, esto requiere recuperar al sujeto y promover una ética del carácter, frente a una cultura que muchas veces premia la superficialidad, la inmediatez o el cinismo.
¿Qué significa auditar en compliance?
Según el libro Auditoría en Compliance publicado por la Escuela de Negocios ADEN, la AudeCo es una práctica en crecimiento, impulsada por la implementación de normativas regionales contra la corrupción.
Para entender la auditoría en compliance, primero hay que conocer su contexto operativo:
- Objetivos organizacionales: Todo programa de cumplimiento debe alinearse con los objetivos estratégicos, operativos, informativos y legales de la empresa.
- Riesgos organizacionales: No se trata solo de amenazas, sino también de incertidumbres que pueden afectar la generación de valor. Su identificación y cobertura financiera es clave.
- Controles internos: Basados en modelos como el COSO, son procesos diseñados para asegurar la eficacia operativa, la integridad financiera y el cumplimiento normativo.
- Auditoría: Ya sea interna o externa, la auditoría evalúa objetivamente estos elementos, brindando recomendaciones para fortalecer la gobernanza corporativa.
Una auditoría efectiva no se limita a revisar papeles. Involucra un análisis profundo que incluye:
- Relevamientos: entrevistas con actores clave, análisis normativo y revisión documental.
- Evaluación estructurada: se ponderan preguntas según su importancia (excluyentes, muy relevantes o prescindibles).
- Diagnóstico final: el programa se califica en niveles de maduración —óptimo, razonable o insuficiente— según su nivel de implementación y eficacia.
¿Quién es y qué hace el compliance officer?
La publicación institucional de la Escuela de Negocios ADEN sobre el rol del compliance officer sostiene que es responsable de supervisar y gestionar todo lo relativo al cumplimiento normativo dentro de una organización. Su objetivo principal es garantizar la integridad legal y ética de la empresa mediante políticas internas, capacitación, evaluación de riesgos y coordinación con la alta dirección.
Inicialmente asociado al sector financiero, el rol del Compliance Officer hoy se ha expandido a todo tipo de organizaciones, convirtiéndose en un pilar clave para la sostenibilidad ética y la prevención de riesgos legales.
Tal como describe ADEN, sus funciones se adaptan al tamaño y rubro de la empresa, pero incluyen:
- Implementar políticas de integridad y ética corporativa.
- Dominar la normativa vigente y anticipar cambios regulatorios.
- Identificar y evaluar riesgos legales y reputacionales.
- Brindar formación continua en cumplimiento y buenas prácticas.
- Supervisar la eficacia de los programas de compliance y proponer mejoras.
- Gestionar canales de denuncias y colaborar con investigaciones internas.
- Asegurar una documentación rigurosa de las acciones de cumplimiento.
ADEN subraya que el Compliance Officer debe estar libre de presiones internas o externas. Su retribución debe desvincularse de resultados económicos para preservar su objetividad. Además, su nombramiento, evaluación y remoción deben depender exclusivamente del órgano de administración, con procedimientos claros y documentados.
El perfil ideal combina:
- Alta formación jurídica y ética.
- Conocimiento profundo del sector.
- Habilidades de liderazgo, organización y comunicación.
- Reputación y neutralidad.
El acceso a información clave, recursos tecnológicos y humanos, y competencias transversales son esenciales para cumplir con sus funciones de forma efectiva.
ADEN señala que el Compliance Officer forma parte de la alta gerencia y reporta directamente al CEO o directorio. Su función puede ser ejercida de forma unipersonal o a través de un órgano colegiado, según la complejidad de la organización. En empresas pequeñas, puede incluso ser externalizada, siempre que se respete la independencia funcional.
Programa de Compliance: Plan esencial para la integridad corporativa
Un programa de compliance es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos establecidos por una empresa para asegurar que sus operaciones, productos y servicios cumplan con las leyes, regulaciones y normas éticas aplicables en los diferentes mercados en los que opera.
En definitiva, debe estar diseñado para:
- Prevenir, detectar y corregir posibles violaciones a las normativas.
- Promover una cultura ética en todos los niveles de la organización.
- Reducir riesgos legales y reputacionales, protegiendo la integridad de la empresa.
Los componentes clave de un programa de compliance
Según el libro Programa de Compliance publicado por la Escuela de Negocios ADEN, los elementos clave de un sistema de cumplimiento incluyen:
- El compromiso visible de la alta dirección es fundamental para promover una cultura de cumplimiento.
- Designación de un compliance officer o comité especializado, con recursos adecuados y autonomía.
- Identificación y análisis de riesgos específicos, documentando su probabilidad e impacto.
- Implementación de medidas para gestionar riesgos, como códigos de conducta y procedimientos internos.
- Planes adaptados a los roles y necesidades de los empleados para asegurar la comprensión y aplicación de las políticas.
- Monitoreo continuo y evaluaciones periódicas para garantizar la efectividad del programa.
- Sanciones proporcionales por incumplimientos e incentivos para promover el cumplimiento.
Cuando los empleados comprenden que la organización se compromete con los principios de integridad y cumplimiento, se sienten más inclinados a actuar de manera ética en su propio comportamiento profesional. Esto no es ajeno a nuestras latitudes. La cultura de cumplimiento como ventaja competitiva en América Latina implica promover promueve la responsabilidad social corporativa, un factor cada vez más valorado tanto por los consumidores como por los inversionistas.
Resumen de preguntas frecuentes sobre tus estrategias de Derecho y Compliance
ADEN entiende que el conocimiento y la capacitación son clave para navegar este entorno en constante evolución.
A través de este artículo y de nuestro resumen de preguntas frecuentes, buscamos proporcionar herramientas prácticas para que las empresas puedan anticiparse a los desafíos regulatorios y aprovechar las oportunidades de la era digital con confianza y responsabilidad.
¿Qué deben hacer las empresas si se enfrentan a una regulación digital inesperada?
Si una empresa se enfrenta a una nueva regulación digital, debe evaluar rápidamente su impacto en las operaciones y adaptarse para cumplir con los nuevos requisitos. Esto puede incluir ajustes en la protección de datos, seguimiento de ciberseguridad o incluso cambios en los procesos comerciales. Mantener una red de asesores legales actualizada es crucial para enfrentar estas situaciones.
¿Qué medidas legales tomar ante el riesgo de piratería digital o suplantación de identidad?
Las empresas deben tener políticas de prevención contra fraudes digitales y protección de marcas. Esto incluye la registración de dominios de marcas en plataformas digitales y el uso de sistemas de autenticación robustos para evitar el robo de identidad o la piratería de su contenido en línea.
¿Cómo impacta el uso de redes sociales en las estrategias legales empresariales?
El uso de redes sociales por parte de las empresas puede generar desafíos legales, especialmente en lo que respecta a la propiedad intelectual, la difamación o la protección de datos. Las empresas deben contar con políticas claras sobre el uso de redes sociales, el manejo de comentarios y la moderación de contenido para protegerse de posibles litigios.
¿Cuál es la relación entre las empresas y los proveedores de tecnología en cuanto a responsabilidad legal?
Las empresas deben establecer acuerdos claros con sus proveedores de tecnología para definir la responsabilidad legal en caso de fallas o problemas derivados del uso de soluciones tecnológicas. Esto incluye la protección de datos y la responsabilidad por fallos de software, así como las garantías de cumplimiento normativo por parte de los proveedores.
¿Cómo gestionar los riesgos legales al lanzar nuevos productos digitales?
Al lanzar productos digitales innovadores, las empresas deben gestionar los riesgos legales mediante pruebas de conformidad con las normativas de propiedad intelectual, privacidad y seguridad. Además, es fundamental contar con asesoría legal para establecer términos y condiciones claros, realizar auditorías de seguridad y obtener las licencias necesarias para operar en mercados internacionales.
¿Qué acciones deben tomar las empresas frente a la creciente legislación sobre la IA?
Con el crecimiento del uso de la inteligencia artificial, las empresas deben mantenerse actualizadas sobre la legislación emergente que regula su uso, como la ética en IA y la transparencia algorítmica. Es importante implementar medidas de supervisión y auditoría para garantizar que las aplicaciones de IA no violen derechos fundamentales o causen daños a los usuarios.
¿Qué validez tienen los contratos digitales?
Los contratos digitales tienen plena validez jurídica, siempre que cumplan con los elementos esenciales del consentimiento, objeto lícito y capacidad legal de las partes. La mayoría de las legislaciones modernas reconocen la equivalencia funcional entre documentos electrónicos y físicos, incluyendo la firma digital o electrónica. Sin embargo, la validez puede verse condicionada por normas específicas del sector o por requisitos de forma en ciertas jurisdicciones (por ejemplo, contratos inmobiliarios o laborales en algunos países aún requieren formato físico).
Además, la prueba de autenticidad, integridad y no repudio es clave ante disputas legales, lo cual exige soluciones tecnológicas robustas y cumplimiento con normativas locales e internacionales, como el eIDAS en la UE o la Ley de Firma Digital en Argentina.¿Cómo auditar la madurez de un programa de integridad en una PyME?
Se realiza mediante una combinación de entrevistas, análisis normativo y revisión documental, evaluando el grado de implementación real y no meramente formal. Se recomienda utilizar modelos de madurez (como el del Libro Blanco de ASCOM o la ISO 37301) con indicadores ponderados según la criticidad de cada dimensión: compromiso directivo, mapa de riesgos, políticas internas, formación, canal de denuncias, monitoreo y respuesta disciplinaria.
La calificación final puede expresarse en niveles (insuficiente, razonable o óptimo) y debe contemplar la proporcionalidad: una PyME no necesita replicar modelos complejos, pero sí demostrar esfuerzos efectivos, sistemáticos y documentados en cumplimiento.¿Cómo aplicar el principio de privacidad desde el diseño en entornos legacy?
Se recomienda comenzar con un mapeo de datos y procesos, seguido de una evaluación de riesgos (DPIA) para identificar vulnerabilidades. Luego, deben implementarse controles como minimización de datos, cifrado, anonimización, gestión de accesos y registro de operaciones. Si el reemplazo del sistema no es viable a corto plazo, deben establecerse salvaguardas compensatorias y políticas claras de gestión y retención de datos. El DPO debe supervisar este proceso y priorizar intervenciones sobre los puntos de mayor riesgo.
¿Qué vacíos legales aprovechan aún las big tech en términos fiscales?
Usan estructuras como holdings en paraísos fiscales, acuerdos de licenciamiento de intangibles entre filiales, y mecanismos de “double Irish with a Dutch sandwich” para trasladar beneficios a jurisdicciones de baja o nula imposición. La ausencia de un marco global que grave los beneficios donde realmente se generan ha permitido a estas empresas declarar ingresos en países con presencia física mínima. Iniciativas como el Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE buscan corregir esto, pero su implementación sigue siendo desigual y resistida por intereses nacionales.