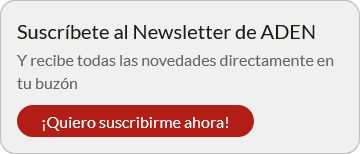¿Quién decide qué es arte y qué merece ser exhibido en un museo, vendido a una colección privada o viralizado en una plataforma digital? A lo largo de la historia, el valor del arte no ha dependido exclusivamente de su calidad estética o conceptual, sino de los circuitos que lo legitiman: salones, galerías, bienales, museos, ferias, premios y, más recientemente, plataformas virtuales y redes sociales.
Este artículo explora cómo han evolucionado esos circuitos de validación y circulación artística desde el Salón Francés del siglo XIX hasta los NFTs del siglo XXI. Se trata de un recorrido por los espacios —físicos y simbólicos— que determinan qué obras se consagran, cuáles artistas acceden a oportunidades internacionales y cómo las ciudades y empresas utilizan el arte como estrategia de posicionamiento, inversión o transformación urbana.
A partir del análisis de la experta Delfina Helguera, miembro del Faculty de ADEN International Business School, este artículo aborda los principales hitos, actores, tensiones y transformaciones del sistema del arte contemporáneo, y ofrece herramientas prácticas para navegar este ecosistema en constante cambio.
Un recorrido del Salón a la Bienal
El Salón Francés, concebido originalmente en el siglo XVII como una instancia de exhibición para los estudiantes de la Real Academia de Pintura y Escultura, evolucionó hasta convertirse, en el siglo XIX, en el evento artístico más relevante de su tiempo. Institucionalizado en 1737 y abierto al público cada dos años, el Salón no solo era un espacio de consagración para los artistas, sino también un ámbito donde se cristalizaban tensiones entre la tradición académica y las nuevas corrientes estéticas.
Este dispositivo fue clave en la construcción del canon artístico moderno, regulando qué obras merecían ser vistas, adquiridas y celebradas. Las jerarquías de géneros, la adhesión a criterios técnicos clásicos y el poder de los jurados académicos estructuraban una lógica de exclusión que no tardó en generar resistencias. Las críticas de figuras como Denis Diderot, defensor de una sensibilidad más realista y emocional, y las rupturas impulsadas por artistas como Gustave Courbet o Édouard Manet, prefiguraron el surgimiento de espacios alternativos como el célebre Salón de los Rechazados, fundado en 1863 para albergar las obras excluidas del circuito oficial.
Las galerías y los marchands: nuevos circuitos para el arte moderno
A fines del siglo XIX, los marchands y las galerías privadas emergieron como nuevos actores clave en la escena artística. Comerciantes como Paul Durand-Ruel, Georges Petit y Ambroise Vollard transformaron la forma en que se producía, circulaba y se consumía el arte. Durand-Ruel, por ejemplo, fue fundamental en la promoción de los impresionistas, llevándolos a mercados internacionales como el estadounidense. Petit combinaba la exhibición de arte académico con apuestas vanguardistas, mientras que Vollard fue uno de los primeros en reconocer el valor de artistas como Cézanne y Picasso.
Estas galerías ofrecían una lógica distinta: más sensible al mercado que al juicio académico, más permeable a la innovación que a la norma. Con ello, redefinieron la figura del artista profesional y del coleccionista moderno, y permitieron la construcción de nuevos públicos para el arte contemporáneo.
La expansión del modelo en América Latina
Este modelo de exhibición y legitimación también se replicó en América Latina durante el siglo XIX, especialmente en el marco de los proyectos de consolidación estatal. Países como Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia organizaron salones nacionales, muchas veces en vinculación con academias de arte o instituciones oficiales. Estos salones buscaban no solo promover artistas locales, sino también construir una identidad visual que representara a la nación.
En ese contexto, los debates en torno al arte “nacional” versus las influencias europeas se hicieron recurrentes. Las exposiciones universales, a su vez, sirvieron como vitrinas internacionales para mostrar el desarrollo cultural de los países latinoamericanos, aunque muchas veces reproduciendo las jerarquías coloniales. A pesar de las desigualdades en el desarrollo artístico regional, estos salones sentaron las bases para la profesionalización del campo artístico en América Latina.
El giro global: la era de las bienales
Durante el siglo XX, el modelo del Salón comenzó a perder centralidad frente al crecimiento de un nuevo dispositivo: las bienales de arte. Inspiradas en las Exposiciones Universales del siglo XIX, las bienales se transformaron en plataformas para exhibir arte contemporáneo a nivel internacional. La Bienal de Venecia, fundada en 1895, fue pionera en este formato, seguida por otras como la Bienal de São Paulo (1951), la de La Habana (1984) y la itinerante Manifesta (1996), entre muchas otras.
En su libro La institución arte: Del Salón a la Bienal, la historiadora del arte Delfina Helguera analiza cómo este tipo de eventos redefinieron la circulación del arte en el siglo XX. A diferencia del Salón, que buscaba imponer un canon desde el centro europeo, las bienales contemporáneas permiten visibilizar una multiplicidad de voces, prácticas y contextos. Según Helguera, estas exhibiciones no solo tienen un rol cultural, sino también diplomático y político, ya que los envíos nacionales funcionan como cartas de presentación simbólica de cada país ante el mundo.
El arte global y la geoestética
La caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS marcaron un punto de inflexión en el sistema del arte contemporáneo, dando lugar a una escena verdaderamente global. En El arte contemporáneo y los circuitos de legitimación en la escena actual, se cita al teórico Hans Belting, quien diferencia entre “arte mundial” y “arte global”. Mientras el primero alude a una tradición artística universal conservada en museos de herencia imperial, el arte global refleja lo que Belting llama una “geoestética”: una producción artística que varía según el contexto local, político y cultural.
Desde este enfoque, las bienales no solo cumplen una función expositiva, sino que también activan espacios de encuentro, debate y reflexión colectiva. Consolidan su lugar como nuevos dispositivos de legitimación artística, capaces de articular legado, prestigio, crítica, política y mercado.
Museos, coleccionismo y profesionalización artística
Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por la irrupción de las vanguardias históricas, que desafiaron las convenciones estéticas impuestas por la academia. El cubismo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo no solo innovaron en términos formales, sino que reflejaron una profunda ruptura con las representaciones del mundo heredadas del siglo XIX.
Como señala Delfina Helguera en su libro Arte moderno. Vanguardia e institucionalización, las exposiciones surrealistas jugaron un rol crucial en modificar la percepción del arte moderno, al introducir prácticas que desafiaban las nociones tradicionales de autoría, lógica y belleza. Sin embargo, estas propuestas vanguardistas no encontraron inicialmente lugar en los museos tradicionales, lo que generó un desfase entre la producción artística innovadora y las instituciones encargadas de su preservación y exhibición.
Mecenas, marchands y coleccionistas: los nuevos agentes del sistema
Ante la resistencia institucional, muchos artistas vanguardistas hallaron respaldo en el mercado privado. Marchands como Paul Durand-Ruel en Francia o Bruno y Paul Cassirer en Alemania fueron fundamentales para sostener económicamente a los creadores y difundir sus obras. Estos actores del circuito artístico jugaron un papel clave en la validación simbólica de movimientos como el impresionismo, el fauvismo o el expresionismo, al organizar exposiciones y construir redes de coleccionismo internacional.
En este proceso, el coleccionismo estadounidense desempeñó un rol estratégico: grandes fortunas comenzaron a adquirir arte moderno europeo, contribuyendo no solo a su valorización económica, sino también a su legitimación cultural en nuevos contextos. Esta dinámica de transacción, circulación y valorización sentó las bases para una institucionalización del arte que ya no dependía exclusivamente de las academias y museos estatales.
El MoMA: vanguardia, pedagogía y globalización
La fundación del Museum of Modern Art (MoMA) en Nueva York, en 1929, representó un punto de inflexión en la historia institucional del arte. Fue el primer museo dedicado exclusivamente al arte moderno, y su enfoque marcó un nuevo paradigma. Bajo la dirección de Alfred H. Barr Jr., el MoMA incorporó no solo pintura y escultura, sino también diseño gráfico, industrial, arquitectura y fotografía. Este criterio amplio respondió a una concepción moderna del arte como parte integral de la vida contemporánea.
Barr impulsó una museografía clara, educativa y visualmente ordenada, influenciada por sus visitas a instituciones europeas y soviéticas. Con exposiciones accesibles y catálogos pedagógicos, el MoMA logró acercar al público a artistas como Picasso, Matisse, Mondrian y Kandinsky. Esta combinación de vanguardia y didactismo convirtió al museo en un modelo global, replicado por instituciones de arte moderno en distintas partes del mundo.
Nuevos espacios de formación y legitimación profesional
A medida que el arte moderno se consolidaba como campo profesional, surgieron múltiples dispositivos orientados a la formación, circulación y legitimación de artistas. Las escuelas de bellas artes, los talleres experimentales, las clínicas de obra y las residencias internacionales permitieron una profesionalización más flexible y diversa. Estos espacios ofrecían alternativas al modelo académico tradicional, fomentando la reflexión crítica, la práctica interdisciplinaria y el acompañamiento curatorial.
Asimismo, concursos y becas comenzaron a funcionar como herramientas clave de legitimación simbólica y económica. Premios nacionales e internacionales, como los otorgados por fundaciones privadas o instituciones estatales, no solo aportaban financiamiento, sino también visibilidad.
Ahora, el artista ya no dependía únicamente del gusto de los salones o el mercado, sino que se insertaba en un sistema más complejo, compuesto por múltiples actores: curadores, críticos, museos, galerías y gestores culturales.
Exhibiciones históricas y legitimación curatorial
Como explora Delfina Helguera en La institución arte: Del Salón a la Bienal, artistas como Gustave Courbet y Édouard Manet se rebelaron contra esta hegemonía, abriendo un camino hacia formas alternativas de exhibición que sentaron las bases de la curaduría contemporánea.
Courbet, referente del Realismo, decidió autoexhibirse en pabellones independientes durante las Exposiciones Universales de 1855 y 1867. Aunque sus intentos no fueron comercialmente exitosos, marcaron un gesto político fuerte: la afirmación de la autonomía del artista frente al aparato estatal-académico. Manet, por su parte, buscó legitimarse a través del Salón pero fue rechazado. Su obra Olympia, finalmente exhibida en 1865, generó un escándalo por su mirada directa, su tema sexual explícito y su ruptura con la pintura de historia. La respuesta del público confirmó que los espacios de exhibición eran también escenarios de disputa ideológica.
Un momento fundacional fue la primera muestra impresionista en 1874, organizada en el estudio del fotógrafo Nadar. Este evento, que agrupó a artistas como Monet, Renoir y Degas, marcó la emergencia del modelo de exhibición independiente y consagró la figura del artista moderno como alguien en tensión con las instituciones dominantes.
La exposición como lenguaje: curadores, discursos y montaje
Con el paso del tiempo, las exhibiciones dejaron de ser simples espacios de presentación de obras y comenzaron a operar como dispositivos discursivos. La figura del curador ganó peso como autor y editor de relatos visuales, capaces de producir sentido más allá del objeto individual. A partir del siglo XX, el curador dejó de ser un mero organizador para convertirse en un mediador entre artistas, obras, instituciones y públicos.
Esta transformación fue evidente en exposiciones que marcaron hitos, como When Attitudes Become Forms (1969), curada por Harald Szeemann. Esta muestra desafió la noción tradicional de objeto artístico al privilegiar procesos, acciones y materiales efímeros. En lugar de una narrativa lineal, proponía un montaje abierto, con obras en proceso de construcción. Szeemann consolidó así el modelo del “curador autor”, cuya mirada articula el contenido conceptual de la exposición.
Otro caso emblemático fue Les Immatériaux (1985), organizada por Jean-François Lyotard en el Centre Pompidou. Esta exposición abordó la relación entre arte, tecnología y lenguaje desde una perspectiva filosófica, utilizando recursos experimentales como el sonido, el texto y la arquitectura. Su carácter inmersivo y fragmentado reflejaba la sensibilidad posmoderna y desafiaba las convenciones museográficas.
Espacios de legitimación, visibilidad y poder simbólico
A partir de los años ochenta, el mundo del arte vivió una expansión sin precedentes en su circuito de exhibiciones, con un crecimiento de bienales, ferias y exposiciones itinerantes. Uno de los momentos clave fue Freeze (1988), organizada por Damien Hirst en un edificio abandonado en Londres. La muestra reunió a los jóvenes artistas británicos que luego serían conocidos como los Young British Artists (YBAs). Fue un ejemplo de cómo una curaduría bien articulada puede construir una escena artística y proyectar carreras.
Hoy, las exhibiciones siguen operando como mecanismos fundamentales de visibilidad, legitimación y consagración simbólica. En ellas se juega quién pertenece y quién queda fuera del relato del arte contemporáneo. La selección de artistas, el montaje, los textos curatoriales y el contexto institucional no son neutrales: constituyen una narrativa en disputa sobre qué es arte, qué merece ser mostrado y quién lo decide.
Plataformas internacionales y circulación global del arte
En el contexto contemporáneo, el arte dejó de responder únicamente a centros de legitimación tradicionales. Ferias, bienales y premios se han convertido en escenarios clave donde se construye la visibilidad y el prestigio de los artistas. Eventos como la Bienal de Venecia, Art Basel, o los Turner Prize no sólo marcan tendencias, sino que determinan circuitos económicos y simbólicos dentro del sistema del arte.
Estas plataformas funcionan como vitrinas de validación y como nodos de encuentro entre artistas, curadores, coleccionistas y gestores culturales. A través de ellas, se construyen carreras, se consolidan mercados y se negocian identidades culturales. Sin embargo, también reproducen desigualdades: la globalización ha expandido el mapa artístico, pero no ha eliminado la tensión entre centro y periferia.
Como advierte Delfina Helguera, la circulación internacional de obras y artistas ha desjerarquizado los espacios tradicionales de exhibición. La escena artística ya no se articula en torno a capitales hegemónicas, sino que funciona como una red descentralizada, donde lo local y lo global se entrelazan.
Profesionalización y redes transnacionales
La figura del artista contemporáneo ya no se limita a su obra: debe ser gestor, estratega y articulador de vínculos internacionales. En palabras de Helguera, profesionalizarse hoy implica integrarse activamente en redes globales, participar de clínicas, aplicar a becas y sostener una práctica transnacional.
Las residencias artísticas se han consolidado como espacios fundamentales en este proceso. Ofrecen tiempo, infraestructura y contacto con otros agentes del campo. En América Latina, redes como Quincho articulan residencias en diferentes regiones de Argentina, fomentando la circulación interna y la conexión con programas internacionales. A nivel global, plataformas como Triangle Network promueven el intercambio entre artistas y organizaciones de diversos países, descentrando el eje Europa-Estados Unidos.
Entre las residencias más prestigiosas se destacan el DAAD de Berlín, el Kunstlerhaus Bethanien, el NDK en Noruega y Gasworks en Londres. Estos espacios no sólo apoyan la producción artística, sino que estimulan el diálogo intercultural y la formación de nuevas escenas.
Arte digital, mercado global y tensiones urbanas
Las plataformas digitales han transformado radicalmente el acceso, la venta y la curaduría del arte. Sitios como Artsy, Instagram, o las viewing rooms de galerías y ferias permiten difundir obras a escala planetaria, sin necesidad de intermediarios físicos. Esto ha democratizado ciertas instancias del circuito, pero también ha creado nuevos desafíos: la hiperexposición, la lógica del algoritmo y la presión por la visibilidad constante.
Al mismo tiempo, el arte se ha convertido en un agente clave en los procesos de urbanismo y gentrificación. Bienales y eventos culturales muchas veces se insertan en políticas públicas que buscan renovar barrios, atraer turismo o valorizar terrenos. Si bien estas estrategias pueden dinamizar economías locales, también pueden desplazar comunidades y reproducir lógicas extractivas.
El arte contemporáneo, en este contexto, oscila entre la crítica y la complicidad, entre la autonomía creativa y la instrumentalización por parte de mercados, ciudades y plataformas digitales.
Si quieres conocer en profundidad los procesos detrás de la gestión del arte, lee Gestión del Arte: Circuitos, mercado y curaduría. Una mirada regional y global sobre el recorrido de las obras hoy.
Arte, ciudad y espacio público
En las últimas décadas, el arte ha salido de los museos para intervenir directamente en el espacio público. Ya no se trata solo de murales o esculturas monumentales, sino de prácticas diversas que dialogan con la vida urbana: performances, instalaciones efímeras, arte participativo. Estas acciones resignifican calles, plazas, fachadas, transformando lo cotidiano en experiencia estética.
Este tipo de intervenciones amplía el acceso al arte y descentraliza su circulación, permitiendo una relación más directa entre las obras y los habitantes de la ciudad. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la legitimidad, la autoría y los límites entre lo artístico y lo institucional.
Museos contemporáneos: arquitectura, ciudad y experiencia
Delfina Helguera subraya que los museos contemporáneos ya no son simples depósitos de obras, sino espacios vivos que buscan integrarse activamente al entorno urbano. El caso paradigmático es el del Guggenheim Bilbao, cuya inauguración en 1997 transformó la imagen y la economía de la ciudad vasca, dando lugar al fenómeno conocido como “efecto Bilbao”.
La arquitectura de estos nuevos espacios culturales –como la del Centro Pompidou, el MAXXI de Roma o la Fundación Cartier en París– se vuelve un atractivo en sí misma, estableciendo un diálogo con la ciudad y promoviendo la circulación de públicos diversos. A su vez, la apertura de museos en barrios periféricos o en zonas postindustriales forma parte de estrategias de regeneración urbana impulsadas por políticas culturales.
Gentrificación, turismo y disputas urbanas
Si bien el arte puede revitalizar áreas degradadas, también puede convertirse en motor de gentrificación. Las intervenciones culturales, galerías y museos muchas veces atraen inversiones, incrementan el valor del suelo y desplazan a los habitantes originales. El arte urbano, inicialmente espontáneo y crítico, ha sido en parte apropiado por industrias creativas y marcas, transformándose en mercancía visual.
En este contexto, el arte contemporáneo es utilizado por gobiernos locales como una herramienta de marketing territorial, contribuyendo a la creación de la “marca ciudad”. Eventos como bienales, festivales y noches de los museos buscan activar el consumo cultural y posicionar a las metrópolis en el mapa global. No obstante, esta instrumentalización del arte genera tensiones: entre participación y espectáculo, entre inclusión simbólica y exclusión material.
Tecnología, virtualidad y nuevos soportes de circulación
La digitalización ha transformado profundamente el modo en que se produce, exhibe y consume el arte. Plataformas como Artsy, Behance o incluso Instagram han alterado la forma en que los artistas se vinculan con públicos, curadores y coleccionistas. Hoy, un portafolio online puede tener más visibilidad que una exposición en una galería física.
La pandemia de COVID-19 aceleró este proceso, con la proliferación de ferias virtuales, visitas guiadas en 360°, muestras inmersivas y museos digitales. Esta expansión de lo virtual permitió democratizar el acceso al arte, pero también replanteó la relación con el cuerpo, el espacio y la experiencia estética en sí misma.
NFTs: propiedad digital y controversia
Delfina Helguera destaca que los tokens no fungibles (NFTs) abrieron una nueva etapa para el arte digital al permitir certificar la unicidad y trazabilidad de obras en blockchain. Esto modificó radicalmente los conceptos de propiedad y circulación, permitiendo que artistas digitales vendan obras únicas con derechos claros, incluso sin intermediarios tradicionales.
Sin embargo, este fenómeno también generó debates: ¿Qué garantiza el valor de un NFT? ¿Cómo se resuelven las disputas de autoría o copia digital? ¿Qué impacto ambiental tiene el uso intensivo de blockchain? Además, la volatilidad del mercado y el carácter especulativo de muchas operaciones generaron tensiones entre el mundo del arte y el ecosistema cripto.
Nuevas formas de exhibición y consumo
Más allá de los NFTs, la virtualidad ha dado lugar a una proliferación de experiencias artísticas mediadas por pantallas y entornos digitales. Desde obras concebidas para redes sociales hasta performances transmitidas en vivo, el arte hoy se adapta a lenguajes y formatos propios de la era conectada.
Las plataformas digitales también funcionan como espacios de curaduría, venta y archivo. En este contexto, el rol del curador se amplía: debe conocer los códigos del mundo online, gestionar audiencias globales y explorar nuevas formas de mediación.
En la guía de ADEN Curaduría del futuro: Tecnología, diversidad y nuevos públicos, se pregunta ¿cómo se logran estas transformaciones sin perder la esencia del arte? Aunque algunos critican la pérdida de la experiencia presencial, muchos artistas y proyectos aprovechan estas herramientas para expandir sus horizontes creativos y superar barreras geográficas y económicas.
Resumen de preguntas frecuentes
Ya no alcanza con comprender estilos o movimientos: también es clave entender cómo se legitima una obra, quiénes la impulsan, cómo se financia y qué impacto tiene en la ciudad, en el mercado y en la cultura global. A continuación, se respondferán algunas de las preguntas más frecuentes que surgen al explorar este mundo en constante transformación.
¿Cuál es la diferencia entre una bienal y una feria de arte?
Las bienales son eventos curados con una temática específica que presentan obras seleccionadas por invitación o convocatoria. Tienen un carácter más institucional y reflexivo. En cambio, las ferias de arte son espacios comerciales donde galerías exponen obras a la venta, con foco en la visibilidad y las transacciones del mercado del arte.
¿Cómo puede una empresa participar en una bienal sin ser del sector cultural?
Muchas bienales ofrecen espacios para patrocinadores, colaboraciones institucionales o proyectos de responsabilidad social. Las empresas pueden participar financiando instalaciones, apoyando programas educativos o formando parte de alianzas estratégicas que visibilicen su compromiso con la cultura y el desarrollo urbano.
¿Cuál es el rol de los curadores en el ecosistema artístico?
El curador actúa como editor, mediador y autor intelectual de una muestra. Selecciona obras, define narrativas y establece conexiones entre artistas, públicos e instituciones. En el arte contemporáneo, su figura se volvió central, incluso como generador de contenido crítico y como agente legitimador dentro del sistema del arte.
¿Cómo se financian hoy los proyectos de arte contemporáneo?
Existen múltiples fuentes: subsidios estatales, fondos internacionales, becas, mecenazgo privado, crowdfunding, alianzas con ONGs o marcas comerciales. También son claves las residencias artísticas y las convocatorias de museos, bienales o fundaciones que apoyan la producción y circulación de obras.
¿Qué riesgos implica invertir en arte como activo financiero?
Invertir en arte con fines financieros conlleva riesgos vinculados a la volatilidad del mercado, la falta de liquidez y la dificultad para valorar obras de artistas emergentes. Además, se requiere conocimiento especializado o asesoramiento profesional para tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo especulativo.
¿Por qué los museos incorporan cada vez más tecnología?
La tecnología permite ampliar audiencias, generar experiencias inmersivas y facilitar el acceso a contenidos educativos. También redefine la museografía y la interacción con las obras. En un contexto cada vez más digital, los museos buscan mantenerse relevantes sin perder su función crítica y pedagógica.
¿Cuáles son las ferias de arte más importantes en América Latina?
Destacan arteBA (Buenos Aires), Zona Maco (Ciudad de México), SP–Arte (São Paulo), ArtBo (Bogotá) y Ch.ACO (Santiago de Chile). Estas ferias reúnen galerías, coleccionistas, artistas y curadores de todo el mundo, y funcionan como plataformas clave para el mercado regional e internacional.
¿Qué herramientas existen para construir una carrera artística internacional?
Además de la formación académica, son clave las residencias, las redes profesionales (como Triangle Network), los programas de intercambio, las ferias, las clínicas de obra, los premios y la visibilidad digital. La profesionalización requiere una estrategia sostenida, gestión autónoma y vínculos con el circuito global.